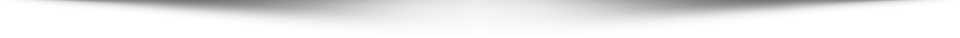El cuarto Plan Nacional Decenal de Educación se perfila como una oportunidad histórica para convertir la educación en una auténtica política de Estado. Tras tres planes con impacto limitado por falta de consenso, voluntad política y recursos, este nuevo PNDE llega con condiciones favorables: amplia participación de actores y un enfoque de largo plazo y cinco recomendaciones clave para que se convierta en un verdadero motor de transformación educativa en Colombia.
Artículo publicado originalmente en la Revista Pensamiento Universitario de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN No. 37
El próximo año culmina el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 20162026, sin haber resuelto el decálogo de desafíos que se propuso. Este tercer intento comparte con sus antecesores no solo varios objetivos incumplidos, sino también un enfoque, un proceso de formulación, seguimiento y evaluación semejantes, así como la reiterada declaración de la necesidad de lograr un consenso sobre el país que queremos ser y el tipo de sociedad que el sistema educativo debería ayudar a construir. La repetición de los mismos retos y elementos en los tres planes decenales evidencia, por un lado, la ineficacia de este instrumento como herramienta de planeación de largo plazo y, por otro, la falta de avances significativos en los problemas estructurales del sistema educativo.
De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 115 de 1994, el Gobierno tiene ahora la obligación de preparar un nuevo plan para la próxima década. Esta norma establece que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, debe formular cada diez años un Plan Nacional de Desarrollo Educativo que oriente la prestación del servicio, cuente con carácter indicativo, sea evaluado y revisado de manera permanente, y se incorpore a los planes nacionales y territoriales de desarrollo. El Decreto 1719 de 1995 lo denominó “Decenal” y amplió la participación a toda la comunidad educativa, las fuerzas sociales y productivas, la sociedad civil y las instituciones del Estado, mediante los mecanismos que disponga el Ministerio.
La formulación del cuarto PNDE es una oportunidad no solo para evaluar los avances del plan vigente, sino también para analizar por qué en tres décadas estos instrumentos no han logrado consolidarse como guías de transformación y mejoramiento del sistema educativo. El reto de fondo sigue siendo la dificultad del país para trazar un norte común y definir políticas de largo plazo. La necesidad de una visión y una política de largo plazo Colombia, a diferencia de países que hace 50 años tenían un nivel de desarrollo igual o inferior —como los llamados tigres asiáticos, Finlandia o Singapur— enfrenta una desventaja evidente al establecer planes y estrategias de largo plazo.
Es fundamental diferenciar políticas de gobierno de políticas de Estado. Las primeras se asocian con planes de desarrollo de cuatro años, marcados por el signo político e ideológico de cada administración. Las segundas, en cambio, suponen un acuerdo de país para avanzar hacia metas comunes, independientemente de la orientación de los sucesivos gobiernos, y se proyectan en horizontes temporales más amplios. La experiencia de China ilustra bien el valor de las políticas de largo plazo. Su vertiginoso y profundo cambio se ha sustentado en sólidos dispositivos de planeación intersectorial, con un importante respaldo del ámbito educativo.
China organiza su desarrollo mediante planes quinquenales, que fijan metas nacionales, prioridades y presupuestos, al tiempo que proyecta objetivos a plazos más amplios, como el plan 2035 —lograr una “sociedad moderadamente próspera para todos”— y el plan 2049, conocido como “El Sueño Chino”, que apunta a consolidarse como un país socialista plenamente desarrollado, próspero y armonioso. Los planes educativos chinos se articulan con uno o varios de estos planes quinquenales y respaldan, de manera coherente, los objetivos fundamentales del país. La unidad nacional y la voluntad política han permitido cumplir metas de alto desarrollo tecnológico y económico, apoyadas desde la educación con estrategias como la universalización de la educación obligatoria, la drástica reducción del analfabetismo, la expansión universitaria y la apertura a la cooperación académica internacional.
Aunque la existencia de un partido único facilita esa definición de metas de largo plazo, Colombia puede tomar de China la lección de asumir políticas de Estado y usar los planes educativos como herramientas de transformación hacia el desarrollo humano sostenible y equitativo. El gran desafío, en un país con diversidad de partidos y tensiones políticas, étnicas, culturales y territoriales, es alcanzar acuerdos sobre asuntos esenciales que permitan construir una visión compartida basada en el respeto de las diferencias. Los gobiernos encargados de formular los Planes Nacionales Decenales de Educación (PNDE) han presentado estos instrumentos como fruto de un acuerdo, pero en la práctica tal consenso no se ha materializado. Aunque se han usado encuestas, sondeos y propuestas de comisiones de expertos, los planes no reflejan una verdadera participación ciudadana que exprese la diversidad del país. Como resultado, tras la entusiasta fase de formulación, la participación académica y social se diluye y el respaldo al PNDE termina por desvanecerse.

Objetivos, estrategias y metas que permanecen en los tres planes educativos sin cumplirse
Los tres planes decenales de educación comparten procesos de formulación, muchos de sus propósitos y objetivos, así como una misma dificultad: la falta de ejecución y de recursos organizacionales, institucionales y económicos para implementarlos y evaluarlos. Esta situación evidencia el escaso compromiso del Estado y de la sociedad para resolver los problemas estructurales de la educación.
El llamado “Acuerdo Nacional por la Educación” se expresa en los nombres de los dos primeros planes: La Educación, Asunto de Todos y Pacto Social por la Educación. Dicho consenso busca materializar el precepto constitucional (art. 67) según el cual “el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”. Sin embargo, aunque los tres planes han propuesto un amplio repertorio de responsabilidades para el gobierno, el legislativo, el sector productivo, las comunidades académicas, las familias, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, no han logrado, en la práctica, convocar al país para que la educación sea realmente un “asunto de todos”.
A continuación, se describen las dimensiones y los elementos que han sido constantes en los tres PNDE.
El derecho a la educación
Este ha sido el enfoque transversal de todos los planes, pero no se ha traducido en la plena realización del derecho a la educación para la mayoría de los habitantes de Colombia. La palabra plena implica no solo garantizar la disponibilidad de cupos en el sistema educativo, sino también contar con todos los mecanismos que eliminen obstáculos económicos, geográficos, culturales o relacionados con capacidades y discapacidades. Además, supone que, una vez logrado el acceso, la educación sea culturalmente aceptable, se adapte a las condiciones de cada estudiante y contribuya de manera efectiva al cumplimiento de los fines de la educación.
Este planteamiento se enmarca en el modelo de las 4A del derecho a la educación de las Naciones Unidas, adoptado jurisprudencialmente en Colombia. Dicho modelo reconoce que la educación no debe limitarse al simple acceso a una institución educativa ni a formar mano de obra para el mercado laboral; debe, en cambio, promover el desarrollo integral —intelectual, físico, psíquico, emocional y social— de cada niño, niña, joven y persona adulta, para que pueda participar en la sociedad de manera digna y significativa, tal como lo definen los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sistema educativo pertinente y articulado
Otro desafío recurrente en los tres planes decenales de la educación colombiana es la ausencia de mecanismos que faciliten el tránsito entre los distintos niveles de la educación formal. La falta de una identidad clara y de relevancia en cada nivel —en especial en la educación media— provoca deserción en momentos críticos: entre los grados 9.º y 10.º, donde cerca del 50 % de los estudiantes no continúa, y entre el grado 11 y la educación superior, etapa en la que solo la mitad inicia este ciclo y, de ellos, apenas la mitad logra culminarlo. Este reto también abarca la articulación con otros subsistemas —ciencia y tecnología, cultura, deporte, recreación, bienestar y sector productivo—, cuya integración fortalecería la pertinencia social de la educación.
Transformación educativa
La relevancia y pertinencia de la educación dependen de que sus contenidos respondan a la diversidad cultural y a las distintas modalidades educativas —propia indígena, popular, alternativa, para adultos, con enfoque afrodescendiente, privada, educación en casa, normalista, para el trabajo, entre otras—. También exige revisar la saturación y la falta de pertinencia del currículo, que, además de los lineamientos y estándares básicos de aprendizaje, se ve desbordado por decenas de cátedras obligatorias creadas al margen de la escuela, invadiendo su autonomía.
Más allá del currículo, persiste el llamado a transformar el modelo educativo. Los paradigmas centrados en el mercado, que conciben la educación solo como un medio para formar capital humano funcional a la productividad y la competitividad, o que asimilan la escuela a una empresa privada, reproducen modelos de exclusión. Este enfoque, descrito como “apartheid educativo” (Villegas et al., 2021), reduce el derecho a la educación a un servicio exclusivo al que solo acceden quienes pueden pagarlo.
Sistema Nacional de Formación Docente
La reciente ley que faculta a las escuelas normales para que sus programas de ciclo complementario sean reconocidos como educación superior, así como la reacción de las facultades de educación, evidencian la necesidad de construir una política pública participativa que integre a todos los actores de la formación docente. Esta política debe ofrecer lineamientos, marcos estratégicos y mecanismos que articulen la formación del magisterio con el mejoramiento de una educación capaz de respaldar las grandes apuestas del país.
Aunque este tema ha estado presente en los tres planes decenales y se han presentado diversas propuestas 1, la consolidación de una política de formación docente sigue siendo una tarea pendiente.
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Esta articulación entre Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación se planteó desde el I PNDE (1996-2006), influido por las recomendaciones de la Misión de Sabios (1994), que proponía convertir a Colombia en una nación más próspera, justa y pacífica mediante el impulso de la ciencia, la tecnología y la educación. La idea se ha reiterado en los planes decenales posteriores, pero la conexión entre ambos sistemas —clave para mejorar la calidad educativa— no se ha concretado, más allá de iniciativas de divulgación como el Programa Ondas de Colciencias o la promoción de semilleros y de docentes investigadores, que aún representan un porcentaje muy reducido dentro del universo de educadores.
Educación para la paz
Esta dimensión cobró impulso gracias a los acuerdos de paz suscritos con las FARC en 2016, la Ley 1732 de 2014, que estableció la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas, y la Ley 1620 de 2013 sobre convivencia escolar. También destacan iniciativas como Escuela Territorio de Paz (CEID-Fecode) y el programa de investigación Educación para la Paz del CINDE, entre otras. •Sin embargo, este componente —fundamental para una educación con enfoque de derechos humanos— aún no se ha incorporado de manera generalizada en el currículo colombiano ni en todos los entornos educativos.
La apropiación pertinente y pedagógica de las TIC y otras tecnologías
El primer plan se refirió a “recursos telemáticos”, el segundo a “renovación pedagógica y uso de las TIC en educación” y el tercero a “impulsar el uso pertinente y pedagógico de las tecnologías”. Sin embargo, esto sigue siendo un anhelo en la mayoría de las instituciones educativas, que carecen de dispositivos y conectividad o que, aun contando con ellos, los subutilizan por trabas burocráticas o administrativas, o por la falta de capacidades digitales en docentes y estudiantes.
Educación inclusiva
El I PNDE destacó la necesidad de garantizar el derecho a la educación de las víctimas del conflicto y de evitar la discriminación por género, discapacidad, excepcionalidad, reclusión o necesidades especiales. El II PNDE reafirmó este compromiso en su apartado sobre equidad en el acceso, y el III PNDE amplió el enfoque de inclusión para abarcar, además de las personas con discapacidad, la educación rural. En la práctica, aunque se han logrado avances normativos y en equidad de género, la mayoría de las personas en condiciones especiales siguen quedando excluidas del sistema educativo.
Financiamiento
Los recursos económicos, imprescindibles para garantizar el derecho a la educación y reflejo de la voluntad política y el compromiso de un país con su sistema educativo, han sido insuficientes. No se han cumplido las metas de inversión del 6,5 % al 7 % del PIB trazadas por los planes decenales de educación. En el primer trimestre de 2025, la inversión apenas alcanza el 4,6 % del PIB. Aunque el presupuesto educativo nacional ha crecido de forma sostenida, sigue por debajo del 6 % recomendado por la ONU y, en general, no cubre las necesidades básicas de funcionamiento ni dispone de recursos de inversión que permitan ofrecer formación integral y elevar la calidad en todo el sistema.
Renace la esperanza: condiciones favorables para la formulación del IV PNDE
Colombia ya no soporta una nueva frustración que la reafirme en su desesperanza. Por eso se consideran alentadores algunos hechos y circunstancias que favorecen la formulación de un nuevo plan educativo nacional, que sea un faro que oriente al país y cuente con las capacidades necesarias para aportar al cambio urgente y necesario que se requiere. Estos son:
La diversidad de actores convocados en la denominada Comisión Mixta
Esta Comisión ha sido convocada para liderar la construcción participativa del cuarto plan desde los territorios, asignándole pertinencia cultural y social, y visibilizando la rica multiplicidad étnica, cultural, social, geográfica y ambiental. En este cuerpo colegiado hacen presencia: colectivos indígenas y afrodescendientes; asociaciones y gremios de la educación; movimientos por la transformación educativa y pedagógica; iniciativas de educaciones alternativas; organizaciones por el derecho a la educación; colectivos de ciencia y educación para el desarrollo y la paz; el sector productivo y la intersectorialidad de los ministerios de Educación, Culturas, Medioambiente y TIC; así mismo, se prevé ampliar a otros actores del orden nacional y de los territorios.
Participación estudiantil
Varias plataformas estudiantiles, que no habían hecho presencia activa en los anteriores ejercicios de formulación de los PNDE. El sistema educativo, para reinventarse y ser pertinente y relevante, debe escuchar las expectativas, necesidades, críticas y propuestas de los principales destinatarios del proceso formativo.
Participación docente
Al igual que el grupo anterior, los principales sindicatos y asociaciones de maestros se mantuvieron al margen en los dos planes anteriores. En el pacto colectivo de sindicatos del sector educativo y el Ministerio de Educación Nacional, suscrito el 1.° de julio de 2025, el primer punto del acuerdo es la participación de las organizaciones de los trabajadores de la educación y del movimiento pedagógico en las mesas territoriales de reflexión para la construcción del IV PNDE.
Tercer Congreso Pedagógico Nacional
Que los docentes vuelvan a priorizar la pedagogía en su agenda es, sin duda, una gran noticia para la transformación educativa que busca impulsar el IV PNDE.
Se han realizado dos Congresos Pedagógicos Nacionales: el de 1987, que dio origen al Movimiento Pedagógico y propuso una nueva identidad del maestro como intelectual de la educación y la cultura, siendo clave para incorporar el derecho a la educación en la Constitución y la Ley General de Educación o 115 el segundo se realizó en 1994. y el tercero está programado para noviembre de este año y aportará insumos al IV PNDE en el Foro Educativo Nacional, previsto una semana después.
La Ley de Participaciones
Como un gran logro para la desterritorialización y una señal d esperanza para la política social, se ha recibido el Acto Legislativo 03 de 2024, que modifica el Sistema General de Participaciones y permitirá dar más recursos a los territorios para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, mejorando la oferta de servicios que materialicen los derechos fundamentales de las poblaciones. Garantizar que los objetivos del IV PNDE cuenten con financiación en todas las regiones sería la mejor garantía de que, esta vez, el plan educativo nacional no quede en un simple saludo a la bandera, sino que se convierta en el vehículo de transformación educativa y social para el país.